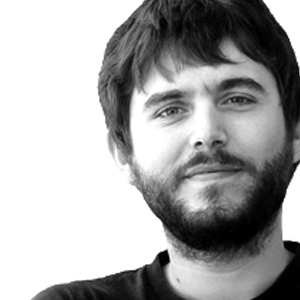La fatalidad existe y no siempre tiene una explicación razonable. Es muy humano que, ante hechos estremecedores como el siniestro del avión de Germanwings y la muerte de 150 personas, busquemos los porqués de la catástrofe para reconciliarnos con nuestra propia condición. Entender qué puede estar detrás de una tragedia funciona como bálsamo. Necesitamos interpretaciones redondas, ordenadas, sin aristas. Y si no, tratamos de elaborarlas, aún aferrándonos a la irracionalidad o la teoría más insólita, siempre tejida sin contradicciones. De lo contrario, huérfanos de argumentos comprensibles, nos encontramos ante nuestra propia fragilidad y la estremecedora sensación de abandono que provoca ser consciente de que el horror a veces ocurre y de que no existe una protección infalible que nos salve del infortunio. En la última semana, muchos de los mensajes públicos tenían más de terapia colectiva ante la desazón que al intento inútil de comprender lo que probablemente no tiene más explicación que la terrible decisión de un perturbado, que quiso que 149 pasajeros le acompañaran en la muerte. Es posible que esta búsqueda también forme parte del proceso del luto de los familiares. Nada más ni nada menos. Para lo que no sirve el análisis apresurado ni la brocha gorda existencial es para establecer normas cosméticas o generalizar una sensación de alarma incapaz de evitar una realidad: que ni el más rígido sistema de control puede protegernos al 100%.
El capitalismo mata, y mucho, pero en esta ocasión no parece que sea el verdugo. Tampoco existe protocolo alguno que sea capaz de prevenir el factor humano, que es salvaje e incontrolable, capaz de hazañas épicas y de las mayores bajezas. La cruel paradoja de que un sistema puesto en marcha para evitar atentados como el de las Torres Gemelas haya sido aprovechado ahora por el copiloto para encerrarse en la cabina y estrellar el avión sin que nadie pudiese impedirlo es una muestra de que siempre hay una rendija dispuesta para que se cuele la fatalidad. Esa misma condición humana, que busca una seguridad a la que aferrarse, explica el modo desordenado y caótico con el que los periodistas hemos tratado de narrar el siniestro. No podemos abstraernos de la angustia colectiva ni de los prejuicios. Si somos sinceros, admitiremos rápidamente hacia dónde se habría dirigido el debate público en el caso de que, en lugar del ario Andreas a los mandos del avión, nos hubiésemos encontrado con un Mohammed o un Ahmed.
El «shock» que nos genera el pensar en las 150 personas que se dejaron la vida en los Alpes y la angustia infinita que cualquiera puede sentir al imaginar aquellos estremecedores once minutos que transcurrieron hasta Lubitz estrelló el avión contra las montañas nos bloquea y nos horroriza. Nadie está preparado para admitir que nunca existe una seguridad absoluta, a pesar de que las desdichas excepcionales son eso, anomalías en un mundo en el que, al menos en esta parte del planeta, poca gente suele ser víctima de una fatalidad. Vivir con miedo sería padecer una existencia a medias y no es un lujo que uno pueda permitirse. Intentemos digerir con serenidad la tragedia y acompañemos, con absoluto respeto, el dolor del luto. Estas son las únicas certezas razonables cuando se nos agotan las explicaciones y poco más podemos hacer salvo intentar evitar el ruido, que enfanga todavía más el trauma colectivo.