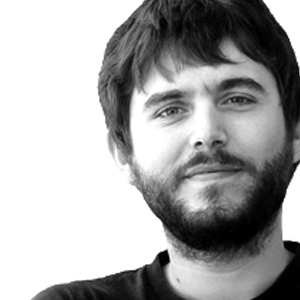Michoacán: violencia y poder en la tierra del aguacate
Michoacán es uno de los graneros de México y también uno de sus territorios más violentos. Desde hace décadas, grupos armados se disputan zonas que el Gobierno nunca llega a controlar. La batalla por Aguililla fue la penúltima expresión de un fenómeno que va más allá de las armas.

César Valencia fue un alcalde efímero. Apenas duró seis meses. Lo eligieron el 6 de junio de 2021 y tomó posesión en septiembre. Medio año después, el 11 de marzo de 2022, un sicario lo mató de tres disparos mientras conducía su camioneta cerca de un campo de deportes. Gilberto Vergara, el sacerdote del pueblo, fue quien dio el anuncio: «Estoy ahora junto al cuerpo. Venía en su vehículo, solo. Al parecer lo detuvieron y lo balearon. Tiene dos impactos en el pecho y otro en el cuello», dejó grabado en un mensaje de audio.
No era sencilla la plaza de Valencia. Aguililla, un pequeño municipio de menos de 10.000 habitantes ubicado en mitad de la sierra de Michoacán, al oeste de la Ciudad de México, tiene una historia marcada por la violencia.
Aquí, a finales de 2006, inició el presidente Felipe Calderón su denominada “guerra al narcotráfico” que convirtió a México en un baño de sangre, con más de 350.000 muertos y al menos 100.000 desaparecidos. Aquí, en una ranchería seca y desolada llamada Naranjo de Chila, nació Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el grupo criminal más poderoso y con mayor auge de los últimos años. Aquí, entre extensas plantaciones de limón y aguacate (se producen anualmente 1,8 millones de toneladas, de las que 1,2 se exportan a Estados Unidos), se libra desde hace años una guerra por el poder y el territorio en la que nada es lo que parece y todos luchan contra todos, donde cambian algunos nombres pero el sistema se perpetúa.

Sabía Valencia que no lo tenía fácil cuando aceptó el cargo. Conocía los antecedentes. Omar Gómez Lucatero, alcalde interino en 2014 y candidato cuatro años después, resultó también muerto a balazos en 2018. Llegó a la presidencia municipal para sustituir a Jesús Cruz Valencia, quien se había dado a la fuga tras ser acusado de mantener lazos con Los Caballeros Templarios, uno de los grupos criminales más poderosos del momento. A Cruz Valencia lo detuvieron en Guatemala, donde trataba de esconderse, en 2019. Ahora cumple una condena de 13 años en Estados Unidos.
La historia de este municipio sirve para acercarse al México de las conspiraciones y el narcotráfico. Su acceso es remoto, a través de una única carretera serpenteante, y su ubicación privilegiada, a dos horas de la costa pero en medio de los cerros, lo que lo convierte en paso idóneo para contrabandistas. En realidad, todo Michoacán es una metáfora de México. Uno de los principales graneros del país, con millonarias exportaciones, es también uno de los lugares más violentos. Un territorio en el que los grupos criminales se exhiben sin mesura, el Ejército ha cometido innumerables atrocidades con absoluta impunidad y el poder, el de verdad, tiene dos caras, la legal y la que manda. Solo en los primeros seis meses del año las autoridades registraron cerca de 1.200 homicidios de los más de 12.000 que se registraron en todo México, lo que convierte a Michoacán en la cuarta entidad en número de muertes violentas.

Un pueblo ocupado. No quedó claro por qué mataron a César Valencia. Posiblemente nunca se sepa. Pero su muerte supuso el cierre de la penúltima batalla librada en Aguililla. En abril de 2021, sicarios del CJNG tomaron el municipio e instalaron retenes en la carretera que conecta con Apatzingán, la cabecera municipal más cercana. Aquellas imágenes simbolizaron el poder del narco en algunos territorios. Hombres desarrapados pero armados con chalecos antibalas y cascos exhibían vehículos blindados de forma artesanal que se conocen popularmente como monstruos. Ellos, y no el Gobierno, decidían quién entraba o no en el municipio. Comunidades como El Aguaje, ubicada en la entrada de la localidad, se convirtieron en pueblos fantasma. Las casas, decoradas con pintadas de “las cuatro letras” (CJNG), pasaron a ser bases de operaciones y la carretera un campo de batalla contra Cárteles Unidos, un grupo local que aglutina a integrantes de las antiguas autodefensas (vecinos que en 2013 se levantaron en armas contra las autoridades y el crimen organizado) y miembros de Los Caballeros Templarios y Los Viagras.
Cerca de 5.000 personas, más de la mitad de los habitantes de Aguililla, se marcharon con lo puesto. Muchos huyeron para no regresar jamás y se plantaron en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, para pedir asilo. Otros se quedaron en los municipios cercanos, en Apatzingán, Uruapan o en la costa, en Lázaro Cárdenas, esperando que las cosas mejorasen.
En este contexto de guerra, Valencia resultó elegido. Su partido, el Verde, conocido por su capacidad para venderse al mejor postor, fue el único que hizo campaña en Aguililla. Eso generó la desconfianza de algunos de sus vecinos. «El presidente municipal es impuesto. Lo pusieron los de Jalisco, hasta tiene parentesco con ellos», afirmaba, a finales de febrero, un hombre que acababa de regresar a su domicilio después de casi un año de exilio. En un pueblo convertido en objeto de deseo para dos grupos armados, cualquier palabra más alta que la otra podía significar ponerse una diana en la cabeza. Incluso si eres el alcalde.

En febrero de 2022 el Ejército realizó un gran operativo. Hablaban de liberarlo, pero sonaba a reconquista. Decenas de blindados tomaron Aguililla y los caminos cercanos. En su retirada, el CJNG dejó algunas de las rutas sembradas de minas artesanales. A finales de mes, Valencia participó en un acto en la plaza central. Fue su último acto público. Representantes del Gobierno prometían programas sociales y pacificación y repartían cobijas a algunos de los vecinos que todavía se mantenían en el pueblo. Ahí estaba el alcalde. Pero la sospecha no le abandonó. Algunos vecinos, como el refugiado recién llegado, aseguraban que tanto él como quienes permanecieron en el pueblo durante la ocupación del CJNG eran, en realidad, aliados del cártel. Otros afirmaban que la vida era más fácil bajo las órdenes del Mencho, quien se presentaba como “libertador” y que impedía el cobro del “derecho de piso”, una extorsión muy frecuente en México por la que un comerciante paga al grupo criminal para evitarse problemas. El crimen organizado es algo permeable. No pensemos en tipos armados que se esconden. Estos existen, pero necesitan de una red. De negocios legales. De apoyo político. De autoridades que hacen la vista gorda.
En medio de todo este caos, cuando el Ejército se acababa de instalar, mataron al alcalde. Algunos señalaron directamente al CJNG, quien estaría molesto por la permisividad del alcalde con los militares recién llegados. Pero el líder de este grupo en Aguililla, un tipo conocido como “El Alacrán”, publicó un video en el que se deslindaba de la ejecución y señalaba a sus rivales de Cárteles Unidos. Es posible que nunca sepamos quién apretó el gatillo.

El regreso de los refugiados. «Estábamos aquí cuando tronaban las balas en la pared. Vino mi esposo un día, quemaron un carro ahí y no se podía estar. Así que agarramos cinco cambios de ropa y nos marchamos. Luego regresamos por más ropa». Finales de febrero de 2022, comunidad de El Aguaje. Una pareja regresa a su casa un año después de haber huido. Solo hay una condición para acompañarlos. Nada de nombres. Nada de rostros. Nada de detalles. Su casa es una de muchas pequeñas viviendas a la orilla de la carretera. Al interior, las cosas siguen casi como quedaron en la huida. Unas tazas en la mesa, una botella de agua. En la pared, el agujero de una bala que bien les pudiese haber atravesado a la cabeza mientras alguno fregaba o hacía la comida.
«Antes la vida era bien bonita, todos nos salíamos, se juntaba así de gente para ir a trabajar. Éramos muchísima gente. Ahorita no hay. Eran carros, tras carros, tras carros», explica la mujer. Antes es un tiempo relativo. Para ellos, la violencia comenzó con la irrupción de los primeros comandos del CJNG. Para otros fue antes. Aquí han operado diferentes grupos. Para ella, sin embargo, la diferencia estuvo cuando ya no pudo salir a trabajar. Cuando salía con su esposo a cortar limón y cobraba 40 pesos (unos 2 euros) por cada caja. En febrero de 2022 este era un dato relevante. Una escasez coyuntural multiplicó el precio por cuatro en pocos meses y el kilo pasó de pagarse a 20 pesos (1 euro) a más de 80 (4 euros). Los combates en la zona de Aguililla era una de las razones que explicaban la falta de producto. Los grupos armados tomaron las parcelas y los limoneros quedaron abandonados. Sin embargo, un antiguo autodefensa que habló a condición de anonimato dio otra explicación: grupos armados y productores llegaron a una especie de acuerdo en la que ambos ganaban. Los primeros impusieron una especie de veto a las empacadoras, que solo podían recoger fruta dos días a la semana. Así que los precios se multiplicaron. Era más rentable vender poco pero a un precio desorbitado.
El retorno de algunos desplazados fue desordenado. Nadie les apoyó cuando marcharon y tampoco nadie les dijo que podían regresar. México solo reconoció el desplazamiento forzado interno en 2019, ya con Andrés Manuel López Obrador como presidente. Los gobiernos anteriores siempre miraron para otro lado. Reconocer que hay miles de mexicanos que tienen que abandonar su casa, porque quedarse supone un peligro para su vida, implicaría reconocer que el estado no tiene el control de su territorio.

La salida de los autodefensas. Juvenal Sánchez, de 40 años, controla la carretera armado con un R15 casi nuevo. Junto a él, parapetado en una torre de vigilancia, un grupo de vecinos exhiben fusiles de diversos calibres. Son un pelotón desordenado y de apariencia amigable, que provoca más ganas de pasar la tarde tomando unas cervezas que miedo ante su armamento. Entre ellos destaca un crío de apenas 12 años. Es el hijo de Sánchez, no quiere dar su nombre y también carga una pistola, disimulada en su pantalón y que asegura que sabe utilizar. Es febrero de 2022 en Condembaro, una de las 83 comunidades de Tancítaro, un pueblo agrícola de 33.000 habitantes a 100 kilómetros al norte de Aguililla. Sánchez y el resto de sus compañeros son integrantes de las antiguas autodefensas, que se levantaron en armas hace nueve años, expulsaron a la Policía y el Ejército y ahora controlan todos los accesos al municipio conocido como la “capital del aguacate”.
«Antes había mucha delincuencia que nos traía un poco enfadados con los cobros por hectáreas y secuestros. Estamos en medio de toda la guerra, pero como es pueblo aquí no hay ninguna delincuencia de nada. Los grupos que hay por fuera no se meten, se respeta al pueblo», dice Sánchez, sentado en la barricada mientras almuerza una mojarra que pescó horas atrás en un riachuelo cercano.
Para este hombre, que vive de los frutos de un terreno que comparte con otros ocho hermanos, la violencia es un recuerdo permanente. Creció con ella. Vivió con ella. A ella le debe algunas de las pérdidas más importantes de su vida.

A finales de 2009, hombres armados irrumpieron en la vivienda y secuestraron a su padre, Emilio, y a su hermano, Adelaido. Su familia pagó un rescate y los criminales se apropiaron del huerto del patriarca, pero nunca devolvieron a sus rehenes. Aparecieron semienterrados cinco meses después. Al menos, se consuela el hijo, pudieron enterrarlos. Eso es una suerte en México. Hay gente que lleva más de una década sin saber qué fue de sus familiares desaparecidos. En este país de fosas clandestinas, más de 100.000 familias buscan a sus seres queridos y al menos 50.000 cuerpos aguardan en las morgues para que alguien los identifique. Sánchez, en el fondo, fue afortunado. Tiene dónde llorar a sus muertos.
«Ellos lamentablemente nos los quitaron y ahora tenemos que estar aquí, no queremos permitir que le pase a nadie esto. Por eso es que estamos desvelándonos y echando ganas para adelante», dice. Recuerda con horror el tiempo de búsqueda. Eso nunca se olvida. «Fue una batalla muy fuerte. No sabría decir qué es lo que se siente, pero es una desesperación muy fuerte», explica. Por eso está armado. Porque no quiere que nadie vuelva a sufrir lo mismo que él pasó. No confía en el Gobierno ni en las policías ni en el Ejército. Solo cree en sus propios vecinos, los mismos que se levantan con él a las cuatro de la mañana cuando toca recoger los aguacates de los árboles. Los mismos con los que cumple el turno cada dos semanas parapetados tras torretas de piedra para blindar su municipio.
Cada día, hombres de las distintas comunidades de Tancítaro toman posiciones en más de una decena de torres de vigilancia. El municipio cuenta con su propia policía, pero esto es otra cosa. «No somos autodefensas porque esto era un movimiento regional. No somos policía comunitaria como en Cherán (un municipio indígena situado a poco más de 100 kilómetros). Tampoco son policías porque no están certificados», explica. Dice el alcalde que su municipio, en mitad de la guerra, es uno de los más seguros de México. No da detalles sobre su fuente. Lo que no cuenta, al menos a micrófono, es que para mantener seguro su municipio tuvo que pactar con algunos de los grupos criminales que operan en el territorio.


El mercado de Santo Domingo, a debate

Bebidas sin apenas alcohol pero con cuerpo

El legado vivo de Manu de la Sota

«Sotak euskal diasporaren potentzial politiko eta kulturala oso goiz ikusi zuen»