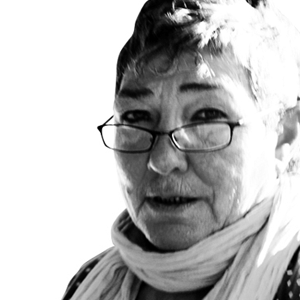Zaloa Basabe
Estos días ha aparecido en la prensa la fotografía de una madre que, indignada por los recortes sufridos en Educación, lanzaba un tupper a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El pie de foto señalaba la expresión de la madre como indicador de la indignación de la clase trabajadora, la frustración de una mujer a la que no le salen las cuentas que otros y otras han hecho para ella. Como el tonto que en lugar de mirar a la Luna mira al dedo que la señala, yo soy la tonta que en vez de reparar en su expresión miro el tupper esporádicamente volador.
Hace unos meses oí a Bernardo Atxaga en una charla decir que sus personajes eran los condensadores de las historias que contaba. Yo a menudo pienso que los objetos cotidianos, esos que se van haciendo con el paso de los días invisbles a nuestros ojos, son condensadores de la realidad, a veces inaprensible y otras dura como el hormigón, que nos rodea y nos asfixia últimamente.
Cuando a finales de los 40 se presentó el que se llamó “tazón maravilla”, que basaba su éxito en un cierre hermético similar al de un bote de pintura al revés, la dieta de muchos trabajadores mejoró. Sus atentas esposas les preparaban rica comida casera para llevar a sus puestos de trabajo en lugar del bocadillo diario. Desde entonces, las neveras y los congeladores de nuestras casas se han llenado de estos envases de policarbonato, polietinelo o polipropileno.
En la década de los 50 en los anuncios yankis mostraban mujeres rubias, con media melena más esculpida que peinada, con la boca pintada, sonriendo o con los labios curvados, como diciendo permanentemente “uuuhh”, con tacones y faldas cubriendóles las rodillas, satisfechas, mostrando al mundo el tupperware. Había acabado la Guerra que supuso su incorporación, no al trabajo porque llevaban trabajando toda la vida, como sus madres y sus abuelas, sino al mercado laboral. Tenían que volver a casa y mostrarse felices por ello. Luego llegaron las tupperware parties, lugares de encuentro lúdico-comerciales donde las mujeres mostraban e intentaban vender a sus amigas y vecinas el tazón maravilla.
En todas las imágenes que he encontrado de estas reuniones las mujeres aparecen sonriendo, perfectamente maquilladas y serenas. Nada que ver con la imagen que estos días hemos visto en los diarios. No es extraño ver a una mujer con un tupper, lo que es menos habitual es que esa mujer lo utilice como elemento arrojadizo contra la rabia e impotencia ante una situación económica, que exige esfuerzos a la más débil con la única excusa de la supervivencia del mismo sistema, cuyo fracaso lleva a la ruina y deja sin esperanzas a todos y todas, menos a sus artífices y a sus cómplices.
El tupper, que para muchas ha simbolizado el cuidado permanente de quienes los llenan para alimentarnos o hacernos más fáciles el trabajo o los días después de fiesta, el ahorro como acrobacia imposible de una ya de por sí dañada economía familiar, la planificación sistemática de comidas compartimentadas, buscando satisfacer el gusto y las necesidades de maridos, hijos e hijas muchas veces ausentes… ahora sale a la calle, y yo me alegro por ello. Porque la calle es el lugar donde los elementos cotidianos del hogar que gestionan con esfuerzo y largas jornadas de trabajo mayoritariamente las mujeres se vuelven visibles, se politizan, como cuando el movimiento feminista hizo un llamamiento para sacar a los balcones los delantales en la última Huelga General.
No es que no haya entendido la acción y el contexto del lanzamiento espontáneo del tupper en Madrid, es que no me he podido resistir al reconocimiento de todas esas mujeres que, brindándonos diariamente sus cuidados sin remunerar, son tan invisibles como los propios tazones maravilla en nuestras cocinas.