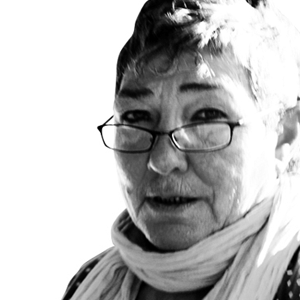En las próximas líneas, os invitamos a disfrutar de un relato sobre la experiencia y el devenir queer. Presentamos aquí un fragmento en castellano, y os recomendamos echar un vistazo al ensayo titulado 'Genero Ariketak', recién publicado por la editorial independiente EDO!, donde encontrareis su versión completa en euskara, junto a otros textos de varias autoras:
Amaia Alvarez Uria, Judith Butler, Virginie Despentes, Mariz Luz Esteban, Ainhoa Güemes, Maialen Lujanbio, Medeak, Raquel/Lucas Platero, Beatriz Preciado, Javier Sáez, Itziar Ziga
El libro es una lectura imprescindible para el verano, ha sido coordinado por Isa Kastillo e Iratxe Retolaza
http://www.argitaletxeaedo.org/
También podéis ver el video que acompaña al relato en este link:
¿QUEER? SI, RARITA, UNA JOYA (I)
Ainhoa Güemes
Todo empezó con una ronquera. Aunque antes hubo otros motivos por los que preocuparse. Mi mirada desvergonzada, limpia y penetrante. La extrema curiosidad que conduce a una panorámica extensa. El skate. Las peleas en el barrio. Mi atrevimiento energético, imparable. Era difícil no verme correteando detrás de un balón. La libertad para entrar y salir; para ir y venir. Si, la libertad con la que he tenido la suerte de vivir. Sin duda, también el pelo corto y los pantalones caros y masculinos de mi madre. Su juventud, su belleza, su valentía. Se quedó embarazada de mí con diecinueve años. La ternura de mi padre, siempre presente para acompañarme y ayudarme en mis escaladas a la montaña, o en mis inmersiones en el mar. Me aconsejaban a menudo no depender nunca de nadie. Un día mi madre salió de la peluquería con el pelo muy rapado y un vestido gris de lino. Bello contraste, pensé. Demoledora. Excitante. La ví tan guapa, tan diferente. Yo era tan pequeña y tan influenciable. La he admirado siempre. Ella lo sabía, y le dijo a la peluquera que por favor no le cortara tanto la próxima vez.
Hubo cosas por las que preocuparse, claro. Pero sobre todo hubo palabras hermosas y gestos de amor: “No es rara, es especial”. Aquel chico de apenas ocho sabía lo que estaba diciendo; Ander era atractivo, alegre y listo. Supongo que alguien dijo que yo era una rara. Que yo era queer, si, rarita. Él me defendió con delicadeza. Fuimos buenos amigos. Nos gustaba jugar juntos. Me gustaba mucho perderme por las campas de Txurdinaga con mi amigo Ander. No hubo un solo beso. Nos rozábamos, nos revolcábamos, éramos cómplices, dos combatientes sin armas vencidos sobre la hierba. Escalábamos juntos las paredes del patio. Jugábamos a palas. Huíamos en la bici, veloces como pájaros. Deslizábamos nuestra húmeda desnudez por el tobogán de la piscina. No jugábamos siempre solos, éramos muchos los niños y las niñas de diferentes edades en ese barrio dormitorio recién estrenado. Además, no había clases particulares, ni la play, a la tele le hacíamos más bien poco caso, y con el ajetreo que había en la calle, aunque fuera un lunes cualquiera, no subíamos a casa hasta la hora de cenar.
En invierno usábamos los portales y los camarotes. Algunos chicos alardeaban de masturbarse juntos. Las chicas tampoco nos chupábamos el dedo. Me pasé todo un verano en las piscinas persiguiendo a un gitano más o menos de mi edad, tendría unos diez años, muy moreno de piel, guapísimo, qué espalda. Fue parte de mis fantasías eróticas durante mucho tiempo. Pero sigamos con Ander. No era tan exuberante como aquel chico gitano, pero era muy especial. No se por qué, pero un día Pedro se cruzó en nuestro camino y yo acepté. Les quise a los dos. Hacíamos un buen equipo. Ellos también se aceptaron el uno al otro, se amaron a su manera. No salió mal, pero tengo que reconocer que más tarde sentí que me habían dado el cambiazo, que no supe elegir, y que finalmente el noviazgo con Pedro resultó ser un pequeño fraude. Pedro sabía besar, era más atrevido que Ander. Sin embargo, Ander era mucho más inteligente. Y bueno, yo era libre, Ander no se decidía y yo estaba llena de curiosidad y me gustaba mucho probar, jugar, experimentar. Quería aprender a besar. Y aprendí. Después de decenas de jugadas de cartas en el descansillo, por fin, una tarde nos besamos: Comodín. Pedro se acabó alistando en el ejército. Está claro que con este chico no tuve muy buen olfato. Hoy, cuando voy a casa de mis padres, todavía me entran ganas de buscar a Ander, de llamar a su timbre y darle el beso que le debo por aquel osado gesto de amor: “Ainhoa no es rara, es especial”. Qué más se puede pedir del amor y la amistad.
Con ellas, con las chicas, fue de mareo. Nada más lejos de la ficción que este relato autobiográfico. Queer. Raro. Todos los nombres son reales. Niñas y niños de carne y hueso que conocí en Bilbao, en mi niñez. Con ellas sucedió antes que con ellos, porque pasábamos demasiadas horas juntas en clase. Clases de disciplina y erotismo. Esther la pelirroja y juguetona. Penélope la andrógina y entusiasta. Cristina la leal y obediente. Esther no era tan obediente como Cristina, sabía ponerme celosa, por eso era mi preferida, y la que más me hizo sufrir. Íbamos juntas al Colegio Hijas de la Cruz de la calle Ronda. Si, el cole de monjas que está junto a la Herriko Taberna. Ronda, la antigua muralla de la ciudad. ¿Quién dijo que no se pueden dinamitar muros de hormigón armado? Me lesbianicé y me hice feminista oficialmente siendo ya adolescente en Jarrai, es cierto, pero mi primer orgasmo lo tuve con una amiga del cole, jugando a profas y alumnas en casa de mi abuela. En la habitación de las granadas. La llamo así porque mi tía Inés y yo nos pasábamos horas pelando granadas y susurrándonos secretos en aquella habitación, junto a la cocina. Vivíamos en una buhardilla, en el nº 12 de Belostikale. Inés es la hermana de mi madre, y solo tiene seis años más que yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,…
Qué placer poder contar cada año, cada segundo gozoso, cada episodio de lujuria e inocencia. No tenía más de siete años y me dejaba azotar por mi amiga. Yo había sido mala, había desobedecido. Me corrí. Fue mi primera vez. No me había aprendido la lección y me corrí. Felizmente azotada. Me corrí porque desobedecí, porque me atreví a ser yo misma. Diferente. Queer, si, rarita, una joya. Después de esa experiencia aprendí a disfrutar más si cabe de mi cuerpo, y me masturbaba a menudo hasta quedar roja, sudada y agotada de tanto placer. Entre mis juguetes (que sobre todo eran legos y puzzles) tuve un E.T. cabezón al que se le iluminaba el dedo con una luz verde fosforita. La Barbie y ese monstruo extraterrestre hacían una extraña pareja. Yo imaginaba que eran novios. En serio. No estoy inventando esta historia. Ser queer es ser de otro planeta: “No somos de este mundo”. Esto es lo bueno que tiene ser una rarita, que una imaginación desbordante te empuja a explorar el extrarradio y la periferia de lo permitido y normativizado sin sentimientos de culpa.
La culpa llegó con la ronquera. Más que la culpa lo que llegó fue la obligada corrección, el maldito juicio, la carencia agotando la abundancia, el recorte de libertades. Las clases tortuosas de solfeo. Mi voz era más ronca que lo permitido para una niña. Evidentemente no era solo la gravedad de mi voz sino la gravedad de mi carácter, el descaro de mi pluma, el desorden de mis hábitos, y mi espontáneo y natural modo de relacionarme con los otros. El no alcanzar nunca la frecuencia óptima, percibida como normal y agradable. Esa insistencia en rechazar los papeles no adecuados para mi propia voz, en darle la vuelta al guión, ese empeño en transgredir la linealidad expresiva. Ese autocontrol sobre mi voz de pecho y mi voz de cabeza, esa emisión consciente y caótica de sonidos. Yo soy queer porque desafino. Por eso mi profesora de solfeo aconsejó a mis padres que contrataran los servicios de una logopeda. Mejor hubiera sido contratar los servicios de un entrenador de boxeo. La logopeda era una vieja rígida con un moño tieso y canoso. En su casa, más tétrica que la de la familia monster, no entraba la luz.
¡Cuánta oscuridad puede ocultarse en una vida! Ella se empeñaba en corregirme los nódulos de la garganta y me increpaba cuando pronunciaba la letra jota, en todas sus variantes, mientras tocaba el piano: “No digas jota, es fatal para tu voz”. Y como recompensa a sus torturas me obsequiaba con una galleta o una magdalena al final de cada sesión de logopedia. Se me quitaron las ganas de cantar. La tesitura y el timbre de mi voz eran cada vez más inclasificables. Ser queer es crear composiciones polifónicas, incluso malsonantes. Saltarse las reglas del sistema internacional de índice acústico. Alguien hace poco me espetó que tengo que aprender a usar el mismo código que las demás. Si aquella moñuda oscura y blindada no lo consiguió, en la actualidad hay pocas posibilidades de que alguien lo consiga. Es un aviso. Quiero ser queer. Soy una joya. Es cierto que una vez alcanzado y sobrepasado el punto de quiebra no hay marcha atrás, por suerte, no hay nada que pueda ya frenar mi solemne marcha. Soy como aquellas criaturas cantoras del Barroco que se libraron de la castración. Soy una superviviente.
Nadie ha logrado adiestrar mi voz. Ser queer es devenir onda compleja; un tremor combinado entre glotis y diafragma. Un tremor es un movimiento involuntario, algo rítmico, contracciones que involucran oscilaciones o espasmos de una o más partes del cuerpo. Ser queer es provocar un tremor volcánico, un sismo magmático cercano a la superficie. Devenir queer es no quedarse encerrado en una jaula con cien cerrojos. Volverse queer es saber salir a flote, saltar y hacer piruetas en el vacío sin romperse la crisma. Afirmarse queer es cantar y bailar por placer, es afirmar la potencialidad creativa de la vida.
(…)