La historia del arte contada en femenino plural
Marchantes eliminando el nombre de la autora de ciertos cuadros o museos copados únicamente por firmas masculinas son solo algunos de los ignominiosos episodios que han hecho de la creación un espacio donde la segregación por cuestión de género se ha percibido de forma especialmente ostensible. Con el afán de denunciar, pero sobre todo de exponer la injusticia social y cualitativa que supone ese desequilibrio, emerge el imprescindible “Historia del arte sin hombres”.

Que hasta el más lego en la materia sea capaz de enunciar el nombre de varios pintores masculinos y que, sin embargo, un aficionado medio se vea incapaz de citar al menos alguno femenino, es un síntoma más que elocuente de, como mínimo, un problema de representatividad. Cuando el escritor y crítico John Berger se preguntaba -de forma retórica- si los hombres plasmaban sobre el lienzo a las mujeres tal y como son o de la manera que a ellos les gustaría que fueran, no estaba cuestionando la naturaleza de una disciplina concreta, sino la de una cosmovisión de la sociedad. Porque cualquier impulso creativo es una herramienta de comunicación con la que deslizar una mirada particular de la realidad, y cuando esta sufre una restricción concerniente a más de la mitad de la población, entonces ese reflejo resulta alterado e imperfecto.
La publicación en el 2022, y reeditado recientemente en una segunda edición, del libro “Historia del arte sin hombres” (Ático de Los Libros), de Katy Hessel, significaba una enmienda a la totalidad de cualquier pensamiento que encuentre una explicación cualitativa a ese desajuste genérico. El, en apariencia, casi imposible reto de narrar el desarrollo artístico a través de los siglos recurriendo en exclusividad a la firma femenina, da como resultado una descomunal obra que nos descubre, más allá de un infinito catálogo de talentos, la posibilidad de sustentar, sin perder ninguno de sus elementos definitorios, al contrario aumentando matices, cualquier corriente o periodo por medio de las creaciones adjudicadas a mujeres.
TALENTOSA INVISIBILIDAD
Fue el contexto surgido durante el Renacimiento, de próspero clima económico y mercantil, lo que propició ensalzar por primera vez la figura individual del creador. Gracias a su envidiable enclave geográfico, Italia se convirtió en epicentro cultural por el empuje de ciudades como Roma y Florencia. Sería sin embargo Bolonia, la excepción en cuanto a materialización de libertades educativas, restringidas globalmente a la mujer, un oasis en el desarrollo artístico de estas.
Muy al contrario, la aparición en 1550 del libro “Las vidas”, de Giorgio Vasari, primer gran glosario de artistas, escenificaba la marginación de la mujer al aparecer en su extensa lista solo cuatro representantes. Un hecho que ponía de manifiesto la invisibilidad con que la firma masculina ha tratado a la otra mitad, al igual que el ostracismo académico al que eran sometidas, especialmente importante en la prohibición del estudio del cuerpo humano, lo que las relegaba a géneros -denominados menores- como el tratamiento de bodegones. Un formato que paradójicamente con la Reforma Protestante alcanzaría especial predilección, una disciplina en la que sobresaldrían Clara Peeters (1594-1657) y Giovanna Garzoni (1600-1670) con un trato meticuloso de los detalles.
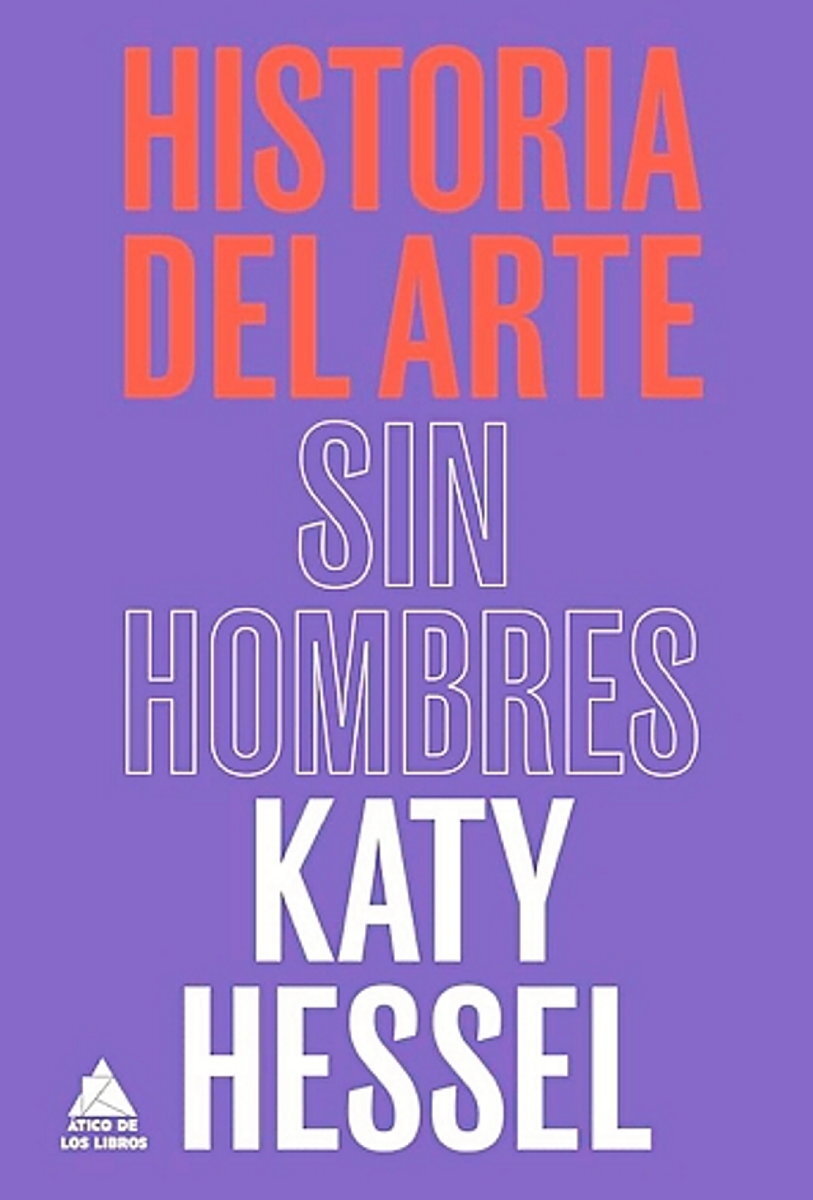
NUEVAS LIBERTADES, VIEJAS CADENAS
En los albores del siglo XVIII, el barroco avivó las pasiones y alteró temáticas que despreciaban el detalle naturista para lograr, gracias a los contrastes en luces y colores, una representación más teatral, consideraciones magistralmente manejadas por Elisabetta Sirani (1638 -1665) y Artemisia Gentileschi (1563-1639). Exuberantes realizaciones que dieron paso a una época en la que, si por primera vez algunas mujeres alcanzaban cifras salariales de importancia y eran requeridas por la realeza, la paulatina extensión de la profesionalización en el mundo artístico significó una nueva degradación que, sin embargo, no les impidió incrustarse en las corrientes dominantes, siendo Rosalba Carriera (1675-1757) y su manejo de la técnica al pastel, precursora del rococó, del mismo modo que Angelika Kauffmann (1741-1807) desplegaba elegantes trazos asociados al neoclasicismo.
Incluso durante los años previos a la revolución francesa, Maria Antonieta escogió a Vigée Lebrun (1755-1842) como retratista favorita a la hora de inmortalizar y revitalizar una figura pronto derrocada por un levantamiento popular que promulgaría un contexto revolucionario contradictorio, ya que muchos de sus avances no tendrían plasmación en las libertades femeninas. A pesar de ello, Marie-Guillemine Benoist (1768 -1826) captó ese espíritu insurrecto en un fascinante cuadro, “Retrato de una negra”, donde una criada enseña su pecho envuelta en unas prendas con tonos que hacen referencia a la bandera tricolor, un concepto de fuerte carácter simbólico que, treinta años después, representaría también “La Libertad guiando al pueblo”, cuadro de Eugène Delacroix que desplazó del imaginario colectivo a su claro antecedente.
Sumada a la revuelta francesa, el siglo XIX se configura en torno a la trascendencia de episodios como la Guerra Civil americana, la abolición de la esclavitud o el ímpetu de las sufragistas. Un entorno inevitablemente relacionado con la disolución de ciertos márgenes a los que estaba sometida la creación femenina, incluido el reconocimiento, siendo todo un hito la Legión de Honor adjudicada a Rosa Bonheur (1822-1899), gracias a unos cuadros de gran tamaño que incluyen una descripción minuciosa del mundo animal, precisión que también aplicaría Lady Butler (1846-1933) a un entorno bélico desprovisto de glorificación.

Un contexto cambiante especialmente perceptible en Gran Bretaña, que acomete una redefinición de roles sutilmente expresado bajo el realismo victoriano de Emily Mary Osborn (1828-1925), pero sobre todo de mano de los prerrafaelitas, adscritos a cánones románticos y que encuentran en Elizabeth Siddal (1829-1862) y Joanna Mary Boyce (1831-1861) ejemplos de una asombrosa hondura psicológica.
MODERNAS PESE A LAS ADVERSIDADES
El Estado francés, una vez más, se convirtió en la puerta de entrada para un arte moderno que la industrialización y la llegada del ferrocarril facilitó. Pero si algo consolidó el reflejo creativo de este tiempo es la incorporación de la mujer a ámbitos vetados, ebullición, no exenta de dolorosas contradicciones, recogida por el impresionismo en su efecto bisagra de un siglo a otro. Porque en su ánimo por denostar lo estático para representar el efímero instante que recopila lo universal, también latía en la mirada femenina un encarcelamiento doméstico que utilizarían como escenario para mostrar su identidad renovada pero todavía afligida, constantes cifradas de manera talentosa por Berthe Morisot (1841-895) o Mary Cassatt (1844-1926). Un tránsito hacia el siglo XX que inició su andadura corroborando una expansión emancipadora, donde las academias por fin abrían las puertas a unas mujeres que viajan libres por todo el mundo.
ZONA DE GUERRA, ZONA DE VANGUARDIAS
Los primeros atisbos de la inminencia de la I Guerra Mundial dilapidaron cualquier intención por mostrar el mundo desde una mirada realista para realizarlo a través del expresionismo, escena dominada por los descarnados retratos de la grabadora Käthe Kollwitz (1867-1945). Un estado de incertidumbre que desde París es asumido por las coordenadas que promueve el fauvismo y sus representaciones estilizadas y de colores intensos, características enraizadas en las figuras empoderadas y altivas de Suzanne Valadon (1865-1938) o en el sensualismo desprendido por Jacqueline Marval (1866-1932).

El desmoronamiento que supuso para Europa el armisticio buscó su expresividad a través de la abstracción, un concepto del que emanaron diversas ramificaciones, ya sea el orfismo revelado entre los remolinos caleidoscópicos de Sonia Delaunay (1885-1979) o el cubofuturismo manejado por Natalia Goncharova (1881-1962). Precisamente la caída del imperio ruso y la posterior instauración de la revolución también contó con las mujeres como herramientas en la comunicación de masas, haciendo de Valentina Kulagina (1902-1987) ilustradora de las capacidades femeninas para el manejo de la maquinaria pesada. Maneras imaginativas de entender el arte a la que contribuyó la aparición del avión, germen con sus movimientos espaciales y volátiles del manifiesto de la aeropintura, rubricado también por Benedetta Cappa Marinetti (1897-1977).
Al margen de esa diversidad de formatos, el crecimiento exponencial en las maneras de expresión deriva igualmente en la propia reflexión sobre el hecho genérico, surgiendo todo un imaginario “queer” donde la androginia no solo se iba a reflejar en las pinturas de Gluck (1895-1978) o Romaine Brooks (1874- 1970), donde se difuminaban las diferencias entre sexos, sino en sus propias vidas, que no escondían sus relaciones amorosas con el mismo sexo ni una exposición bajo aspecto masculinizado.
Sobre ese paisaje en ruinas que exhibe Europa crece uno de los movimientos más influyentes de la historia, el dadaísmo, un ejercicio rupturista que, sin embargo, carga con viejos déficits al despreciar el papel de la mujer creadora, aspecto que se colará también en las ínfulas libertarias de la escuela Bauhaus. Condición marginada esquivada por los burlones y caricaturescos fotomontajes de Hannah Höch (1889-1978), una ácida herramienta puesta al servicio de los oprimidos. Mientras que Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) se postulaba como habilidosa caminante de la abstracción geométrica, Elsa von Freytag-Loringhoven sufrió el peso de la historia, ya que mientras todas las evidencias la apuntaban como pionera del “ready-made” (convertir en arte objetos encontrados) y mente pensante de la obra más significativa de esta época, el urinario bautizado como “Fuente” atribuido a Marcel Duchamp, cosa que él mismo aclaró, tal papel nunca se le fue adjudicado.
Con la sombra del fascismo convertida en realidad, el surrealismo invocó paisajes imaginarios como método no tanto para evadir la tragedia sino como lenguaje subversivo entonado por métodos como el automatismo del collage, y que en el caso de las mujeres tuvieron que esmerarse en desligarse de su condición exclusiva de musas, un papel que ejerció para Man Ray Lee Miller (1907-1977) pero que no eclipsa su particular trabajo con las imágenes a las que sometía a diversas técnicas para generar atmósferas que remiten a otros mundos. Inmersiones fantasmagóricas adoptadas también por los imaginarios góticos de Dora Maar (1907- 1997) o los entornos fantásticos esgrimidos por Leonor Fini (1907-1996), especialmente sensibles a cuestiones de género.
En un mundo donde las imágenes eran un fiel reflejo de lo que sucedía, el ojo femenino se puso detrás de una cámara de fotos, labor especialmente destacable en Dorothea Lange (1895-1965) al inmortalizar el deprimente paisaje derivado del crack del 29. Un desolador ánimo generalizado que si Hannah Ryggen (1894-1970) enfrentó con tapices monumentales de colores luminosos y Charlotte Salomon (1917-1943) dramatizó en forma de ópera tripartita su vivencia en los campos de concentración, desde el bucólico enclave de Cornualles, transformado en centro artístico internacional espoleado por la llegada de la reputada escultura Barbara Hepworth (1903-1975), se emanaba placidez frente al terror.

Toda reconstrucción, como la que supuso el paso de la II Guerra Mundial, resulta un proceso que mira hacia el futuro pero que sigue supurando por ciertas heridas. Y eso es precisamente lo que significó el expresionismo abstracto, una pintura dinámica y gestual pero cargada de ciertas cicatrices, pulsiones que registran los cuadros de Janet Sobel (1893-1968) o Lee Krasner (1908-1984), dotada artísticamente mucho antes de ser reconocida por su relación con Jackson Pollock. Un movimiento que hizo de eslabón hacia los años sesenta, época determinada por una incipiente comunicación de masas decorada por la llegada del cinemascope, la publicidad y los iconos culturales, piezas clave para la aparición de un pop art que si en su facción masculina esgrimió un discurso más esteticista, las mujeres le dotaron de mayor sentido crítico, contra el capitalismo y contra sus propios correligionarios cargados de actitudes sexistas. De esa confrontación nacen artistas como Marisol Escobar (1930-2016), que utilizaría esas marcas publicitarias con simbolismo fálico; Martha Rosler (1943), desnudando la hipocresía de una sociedad a través de collages donde la guerra se juntaba con elementos del entretenimiento más vacuo o Pauline Boty (1938-1966), mezclando el glamour con la crítica política.
ARTE FEMENINO Y FEMINISTA
Los precedentes marcados por el arte surgido al albur del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y las performances que trataban de borrar la frontera entre creador y espectador, diálogos especialmente espinosos exhibidos por Yoko Ono (1933) o Marina Abramović (1946), hizo que la llegada de los hechos históricos como la legalización del aborto o la lucha homosexual configuraran todo un espacio donde las mujeres reclaman su lugar en exposiciones y museos, intentos desoídos que harían germinar toda una red asociativa propia difícilmente catalogable bajo dogmas estilísticos ni formales. Tanto es así que durante esa décadas conviven las connotaciones sexuales de Judy Chicago (1939) con el perturbador pero realista mapa de violaciones expuesto frente al ayuntamiento por Suzanne Lacy (1945); o las fotografías de Mierle Laderman Ukeles (1939), fregando los suelos de la entrada del museo, con manifestaciones extremistas como las de Carolee Schneemann (1939-2019), que subida en una mesa desnuda y cubierta de barro extraía de su vagina un manifiesto como metáfora vital.
Incluso el fervor retratista dejará su poso, donde Alice Neel (1900-1984) utiliza los contornos azulados y gruesos de sus retratos para realzar el trasfondo íntimo de unas figuras desplazadas de toda solemnia, al contrario que los neorrealistas detalles vertidos por Sylvia Sleigh (1916- 2010) o las violentas connotaciones corporales manejadas por Maria Lassnig (1919-2014).
Tanto los años ochenta como noventa, agitados a ritmo de la MTV y dominados por una generación que por primera vez ha convivido íntegramente con la televisión, resolverán sus tensiones no tanto alrededor de dogmas o movimientos como en función de las coyunturas que se encuentra, llámese SIDA, estremecedoramente interpretado por las frutas en descomposición cosidas por Zoe Leonard (1961); la visibilización de la mujer iraní en los autorretratos de Shirin Neshat (1957) o la inclasificable Paula Rego (1935-2022) desentrañando el drama latente en las relaciones familiares. Haciendo todas ellas del elemento político, que asalta las bienales y exposiciones, un eje vertebrador, la aparición de las Guerrilla Girls, que tomarán las calles para con ácida ironía demostrar la nula representatividad de las mujeres, situó la obra de arte fuera de los exclusivistas recintos culturales.

NUEVO MILENIO, MISMAS REIVINDICACIONES
Trump, el #MeToo o el Black Lives Matter marcaron los primeros desafíos de un nuevo milenio que encuentra en las instalaciones monumentales, que no deja de ser la respuesta a tantos años en los que la grandiosidad era terreno acotado a los hombres, respuesta a un contexto que los espectaculares montajes de Doris Salcedo (1958) interrogan sobre la inestabilidad o Kara Elizabeth Walker (1969) sacude la conciencia colonialista con una mujer de raza negra de grandes dimensiones en una fábrica antiguamente receptora de todo el azúcar trasladado por esclavos. Subversión de los tradicionales hogares para la exposición que apuntala las telas pintadas colgadas en un espacio industrializado de Katharina Gross (1961).

En un mundo que avanza por un sendero donde cuesta descifrar la realidad de lo artificial, al arte se vale de tal indefinición para ensalzar su carácter reflexivo, como sucede con los obreros chinos retratados como protagonistas de sus sueños utópicos por Cao Fei (1978), la cohabitación entre imágenes generadas por ordenador y realismo de Hito Steyerl (1966) o la adscripción de Ellen Gallagher (1965) al afrofuturismo. Disolución del elemento humano que también genera un regreso a la representación figurativa pero actualizando sus relatos, así Lisa Brice (1968) representa a mujeres rebeldes reinventando viejos estándares de género, Chantal Joffe (1969) blande una intensidad psicológica o Tracey Emin (1963) diluye con sus trazos cualquier rasgo facial.
Que los tres nombres más jóvenes citados por Katy Hessel (Jadé Fadojutimi, Flora Yukhnovich y Somaya Critchlow) compartan un diálogo entre pasado, presente y futuro, es una prueba inequívoca de que su libro no termina en la página final, sino que está sometido a una continua reescritura dictado por el ingenio femenino. “Historia del arte sin hombres” no pretende hacer tabula rasa con los conocimientos que nos han sido transferidos, su apuesta es mucho más estimulante, porque al mismo tiempo que revela el ámbito creativo como otro de los tentáculos de la opresión del género dominante, demuestra que un mundo al que se le hurta el colorido de la mirada femenina inevitablemente es un lugar mucho más gris y menos libre.




