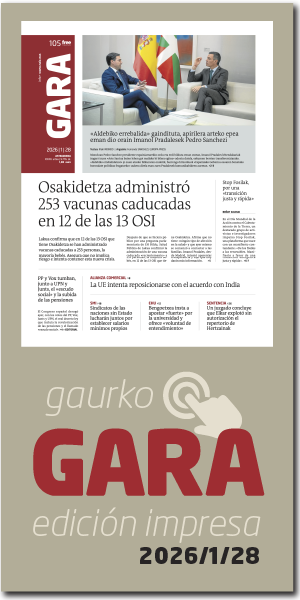Mohamed Morsi, crónica de una muerte anunciada por provocada
La muerte del último presidente democráticamente electo en Egipto, largamente anunciada en cuanto provocada por seis años de aislamiento y desatención a una persona enferma en prisión, busca enterrar las esperanzas de cambio en el mundo árabe. Sudán y Argelia mantienen la mecha.

La muerte del único presidente de Egipto elegido democráticamente, Mohamed Morsi, había sido vaticinada por sus allegados y por los pocos que pudieron visitarle durante sus seis años de reclusión en la cárcel creada exprofeso en los años noventa para los presos políticos, sobre todo islamistas, y bautizada con el sobrenombre de «El Escorpión» y con el contundente lema de que «¡El que entra aquí ya no sale!».
Sin descartar absolutamente ninguna hipótesis ante un régimen militar absolutamente venenoso y falto absolutamente de escrúpulos, las primeras noticias apuntan a que Morsi sufrió un colapso cardíaco cuando comparecía ante el tribunal –mientras era juzgado por nada más y nada menos que apoyar a la resistencia islámica palestina de Hamas– como consecuencia directa de la desatención médica. Y es que el dirigente de los Hermanos Musulmanes fue encarcelado en 2013 estando ya enfermo del hígado y del riñón y todos estos años fue sometido a aislamiento total y condenado a dormir en el suelo de la celda. Sus familiares han denunciado que la atención que le suministraban no iba más allá «del estetoscopio y de la toma periódica de la presión arterial».
Con su entierro exprés, el régimen militar egipcio busca impedir las anunciadas protestas populares de la cofradía islamista, hoy en día totalmente hostigada y forzada a recluirse en las catacumbas. Pero, sobre todo, busca condenar al olvido al que, seis años después, seguía reivindicándose como el presidente legítimo de Egipto.
Mohamed Morsi, como los principales dirigentes de los Hermanos Musulmanes, vio la «Primavera egipcia» desde la misma cárcel de «El Escorpión», donde fueron encarcelados «preventivamente» en plena revuelta contra el rais Hosni Mubarak a principios de 2011.
La hermandad islamista, primera organización política y social de Egipto, con su amplia red de asistencia a los sectores más desfavorecidos, se sumó tarde pero al fin a las protestas en la plaza Tahrir, pero sus iniciales titubeos y prevenciones no le impidieron vencer en las dos siguientes citas electorales, las elecciones parlamentarias de 2011 y, más ajustadamente, las presidenciales de 2012, que auparon al cargo a Morsi.
Contra lo que se ha convertido en un lugar común, el principal error de su único año de mandato no fue dar un impulso a la agenda islamista en Egipto, entre otras cosas porque no tuvo ni siquiera tiempo para poder hacerlo si ese fue desde el principio su plan inicial.
Tampoco se podrá imputar al ya fallecido mandatario un afán personalista al ejercer el poder. Morsi llegó a la Presidencia casi casi por accidente, pues fue una especie de «candidato de repuesto» en las elecciones presidenciales de 2012.
Eso no es óbice para reseñar que Morsi era un representante genuino de los valores conservadores y tradicionales a la vez que económicamente mercantiles que caracterizan al islamismo político: pietismo de bazar.
Un pietismo que halla su fuerza, empero, en la asistencia social-religiosa de los sectores más desfavorecidos. El propio Morsi pudo reivindicar unos orígenes muy humildes, lo que sin duda supuso un plus para vencer en las elecciones.
En esa línea, lo que nadie podrá arrebatar al dirigente de los Hermanos Musulmanes es su honestidad y coherencia al rechazar el ultimátum de los militares en los días previos al golpe militar del 4 de julio que le llevó a la cárcel y, finalmente, a la muerte. Una honestidad que le puso a prueba en los 90, cuando fue condenado a seis años de cárcel por apoyar las protestas de jueces reformistas.
Morsi hizo caso omiso aquellos días a los consejos de sus propios correligionarios, incluido el guía supremo de la hermandad musulmana, Mohamed Badie, que le instaron a plegarse al Ejército y renunciar a la Presidencia del país.
Pero su error fue anterior. El presidente y los suyos sellaron su destino cuando forjaron una alianza con el Ejército con el objetivo de neutralizarlo y, de paso, de blindarse ante las críticas de los sectores «laicos» de la población, que fueron los que lideraron la revuelta y sentían que los Hermanos Musulmanes se la habían arrebatado.
Tras aupar al general Abdelfattah al-Sissi en el Ministerio de Defensa, Morsi metió el escorpión en su misma tienda. Aprovechando la ola de protestas contra el Gobierno islamista entre mayo y junio de 2013, Al-Sissi dio un golpe militar que acabó con el Gobierno en pleno en la cárcel y masacró a sangre y fuego las sentadas de protesta de los Hermanos Musulmanes en la calle (2.000 muertos en la matanza de Al-Rabia).
Los sectores «laicos» y revolucionarios saludaron el derrocamiento de Morsi, pero no tardaron en darse cuenta de que habían caído en la trampa al apoyar a los militares. Hoy muchos comparten celda con los islamistas.
Mientras tanto, el derrocado Hosni Mubarak disfruta de total libertad y vive sus últimos años con tranquilidad. Toda una metáfora del drama de Egipto.
Morsi ha muerto y está enterrado y Egipto vive un largo y crudo invierno. Pero llegará otra revuelta, porque las causas que la originaron siguen ahí, incluso acentuadas. En Sudán, más arriba en el Nilo, y en Argelia despunta el sol. Y sus poblaciones vuelven a marcar el camino.

Piden cuentas por la contratación pública de dos directivos de Solaria

El PNV cesa a tres ediles de Getxo imputados por el derribo del palacete

Euskal Estatua helburu, egitekoa eta zuzendaritza eraberritu ditu Sortuk

«A esta generación le toca poner las bases del Estado vasco»